
Con el paso de los años, la diferencia se hace más notable: el sistema económico en el que vivimos, un sistema que glorifica el esfuerzo individual mientras estrangula los sueños colectivos. Un país donde el 1 % más rico, esa élite de apellidos repetidos en consejos directivos, acapara el 43 % de la riqueza, mientras más de 50 millones de mexicanos malviven con lo mínimo para no morir de hambre (Oxfam, Coneval).
El miedo, en México, huele a gasolina quemada y suena a noticieros con cifras de homicidios. Se respira en las maquiladoras, donde los trabajadores susurran que “hablar de derechos es pedir el despido”.
Los obreros sudan por salarios que no superan los 8 mil pesos mensuales, en colonias donde las familias eligen entre pagar la luz o comprar medicinas; en escuelas públicas donde los niños escriben en butacas que están a punto de romperse o donde a los maestros se les dificulta escribir en pizarrones viejos. Esto, en el mejor de los casos, porque si profundizamos más, hay escuelas donde los niños y jóvenes no tienen ni salones donde recibir clases.
El capitalismo no es el sistema económico justo, como lo presumen los grandes economistas burgueses; es una maquinaria que nos engaña con promesas de movilidad social y nos disciplina con el miedo a caer en el abismo.
La esperanza, aquí, es un espejismo dosificado. Se nos repite que “trabajar duro” nos sacará de la pobreza, pero los números desmienten el cuento.

Un repartidor de apps que entrega comida bajo la lluvia por 100 pesos la hora cree que su trabajo y esfuerzo lo convertirán en empresario, ignorando que las plataformas digitales se quedan con el 30 % de sus ganancias.
Existen maestros que se sienten “clase media” porque ganan 12 mil pesos al mes, aunque el 60 % de su sueldo se esfume en deudas. El capitalismo nos vende la ilusión de ascenso, mientras oculta que nunca podrán llegar arriba, a la clase alta.
Y si alguien duda, el miedo se encarga de silenciarlo: miedo a perder el empleo, a que un hijo enferme, a que la violencia llegue a la puerta de la casa.
El miedo, en México, huele a gasolina quemada y suena a noticieros con cifras de homicidios. Se respira en las maquiladoras, donde los trabajadores susurran que “hablar de derechos es pedir el despido”.

En las colonias donde el 68 % de las familias deben más de tres meses de salario, atrapadas en créditos que prometían liberarlas y las hundieron más. El trabajo informal, donde 28 millones de personas laboran sin seguro social, es una condena a vivir al día, donde un resfriado puede convertirse en tragedia.
Pero lo más perverso no es la pobreza, sino cómo el sistema convence a los pobres de que no lo son. Recuerdo bien que, en una plática con un obrero, se ofendió porque hice un comentario de que era explotado y que pertenecía a la clase baja, y me dijo: “No soy pobre; tengo mi tele, mi casa, mi coche y mi celular”. Gana 7 mil 500 pesos al mes, paga 6 mil pesos de deudas y luce orgulloso su iPhone.
El capitalismo nos ha enseñado a medir la dignidad en pantallas y planes de datos, a sentirnos “privilegiados” por migajas… y a indignarnos si alguien nos llama pobres. Es un lavado de conciencia masivo: celebrar las sobras mientras los grandes capitalistas festejan grandes banquetes.
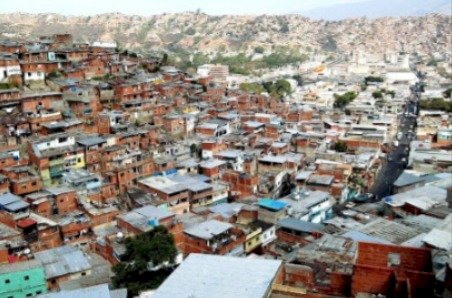
Sin embargo, en medio de este desierto, brotan oasis de resistencia. Lo he visto con el Movimiento Antorchista Nacional, que desde hace más de 50 años organiza al pueblo pobre de México bajo un proyecto que se sostiene en cuatro ejes:
Crear empleos dignos para acabar con la informalidad que ahoga al 57 % de los trabajadores.
Exigir salarios reales que alcancen para vivir, no solo para sobrevivir.
Impulsar una política fiscal que grave con justicia al 10 % más rico (que hoy aporta solo el 19.5 % del PIB, cifra risible comparada con otros países).
Reorientar el gasto público hacia agua potable, hospitales y universidades para los marginados, no hacia obras faraónicas que sólo engordan corruptelas.
El capitalismo caerá. No por un acto de fe, sino porque su sed infinita de ganancias destruye el planeta, agota a los trabajadores y ahoga cualquier atisbo de justicia. Pero su colapso no será automático: requerirá que los millones que hoy creen en “esperanzas” individualistas despierten y se unan.
La verdadera riqueza no está en los yates de Acapulco ni en las cuentas en el extranjero; está en la capacidad de un pueblo para decir “basta”, para exigir que la vida no sea una carrera donde unos nacen en la meta y otros con las piernas encadenadas.
México no es pobre: está empobrecido por un sistema que prioriza ganancias sobre vidas. Y aunque el camino es largo, cada obrero que se organiza, cada ama de casa que dice basta, cada estudiante que cuestiona el dogma neoliberal, es un paso hacia romper las cadenas.
La esperanza no está en ser el próximo Slim, sino en construir un país donde Slim sea innecesario. Donde la palabra “pobreza” no exista porque la dignidad, al fin, será un derecho, no un privilegio.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario